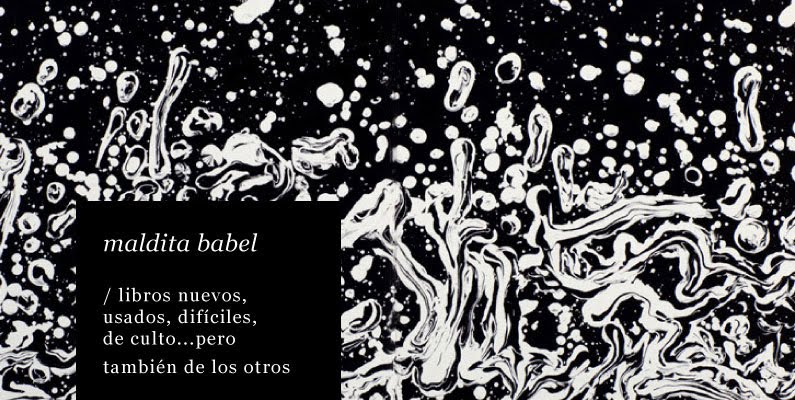Dentro del mundo audiovisual existe un fenómeno muy particular. La
leyenda “basado en hechos reales” al comienzo de una
película es utilizada astutamente para justificar filmes lacrimógenos, llenos
de golpes bajos y moralejas fáciles. Como si la realidad le otorgara una pátina
de prestigio a cualquier creación humana, los ideólogos detrás de estas
producciones apelan a las emociones más básicas del espectador, priorizando la
urgencia sobre la profundidad a la hora de contar la historia.
En el plano editorial ocurre algo parecido, ya que cada mes las cadenas
de librerías se llenan de promocionadas novedades de origen periodístico que
tienen a la realidad como materia prima. Investigaciones policiales, biografías
y crónicas de toda laya se escudan detrás de una supuesta fidelidad hacia los
datos reales, los cuales son volcados al papel con nula intención literaria.
Sin importar su tendencia ideológica, la mayoría de estos libros tienen los
días contados. La necesidad de aprovechar el calor de la coyuntura los lleva a
morir en una mesa de saldos al poco tiempo. Se trata de
“productos” (nunca mejor usado el término) de fuerte resonancia mediática y
escasa trascendencia temporal.
Por suerte existen muchos
ejemplos notables de plumas provenientes del periodismo que han dejado su marca
indeleble en la literatura. Con el nombre de periodismo narrativo o crónica
novelada se conoce a un género literario que se desarrolló especialmente
durante la segunda mitad del siglo XX. El nacimiento del mismo es materia de
discusión. En el mundo anglosajón hay consenso general de que “A sangre fría”
de Truman Capote - relato apasionante sobre el caso real del asesinato de de
una familia en la América Profunda y el posterior desarrollo de la causa - es
el libro que da el puntapié inicial a esta tendencia. Antes periodistas como
Tom Wolfe, Gay Talese y Jimmy Brelin habían experimentado con distintas formas
literarias en distintos artículos publicados en periódicos estadounidenses. Los
académicos llamaron al estilo New Journalism
y durante los 60’ y 70’ toda una pléyade de autores se multiplica detrás de esta
etiqueta, con distinta suerte.
Sin embargo casi una
década antes en Argentina ya existía un autor que había anticipado varios de
los tópicos de este nuevo periodismo. Amante de la novela negra e interesado en
casos no resueltos de una fuerte carga política, Rodolfo Walsh logra fundir
exitosamente estas dos pasiones en “Operación Masacre” de 1957. A diferencia de
Capote, que era un escritor que priorizaba el estilo sobre los contenidos,
Walsh es un investigador comprometido con la idea de que su obra logre un
impacto en la realidad de su país. La evolución de la vida de cada uno dejará
claro sus diferentes naturalezas. Mientras que Capote se hace habitué de los
ambientes chic de New York y luego
del éxito de “A sangre fría” tendrá una producción escasa, Walsh profundiza sus
inquietudes en libros de no ficción como “¿Quién mató a Rosendo” y “El caso
Satanovsky”, comprometiéndose cada vez más con la militancia política. Luego de
su paso por Prensa Latina y su incorporación a Montoneros terminará siendo
asesinado por la Junta Militar el 22 de Marzo de 1977. Un escritor que empezó
indagando la realidad para luego entrar en ella de la manera más contundente.
 En el final del filme
“I como Ícaro” el fiscal Volney, encarnado por Yves Montand, escucha una voz
desde una cinta grabada que le relata el mito griego de Ícaro, quien
entusiasmado por la libertad que le otorgaba la capacidad de volar se elevó
para alcanzar el sol luego de huir del laberinto de Creta. Pero al acercarse al
astro rey la cera que unía sus alas empezó a derretirse, ocasionando su caída y
muerte. En ese mismo momento, mientras suena la música
de Ennio Morricone de fondo, Volney es asesinado; justo cuando estaba a punto
descubrir la verdad sobre la investigación que llevaba adelante.
En el final del filme
“I como Ícaro” el fiscal Volney, encarnado por Yves Montand, escucha una voz
desde una cinta grabada que le relata el mito griego de Ícaro, quien
entusiasmado por la libertad que le otorgaba la capacidad de volar se elevó
para alcanzar el sol luego de huir del laberinto de Creta. Pero al acercarse al
astro rey la cera que unía sus alas empezó a derretirse, ocasionando su caída y
muerte. En ese mismo momento, mientras suena la música
de Ennio Morricone de fondo, Volney es asesinado; justo cuando estaba a punto
descubrir la verdad sobre la investigación que llevaba adelante.La realidad funciona como el sol; estamos habituados a ella pero hay que ser cuidadoso a la hora de enfrentarla e interpelarla. Algo que muchos de los voraces periodistas que toman por asalto las listas de best-sellers cada mes no parecen tener en cuenta.