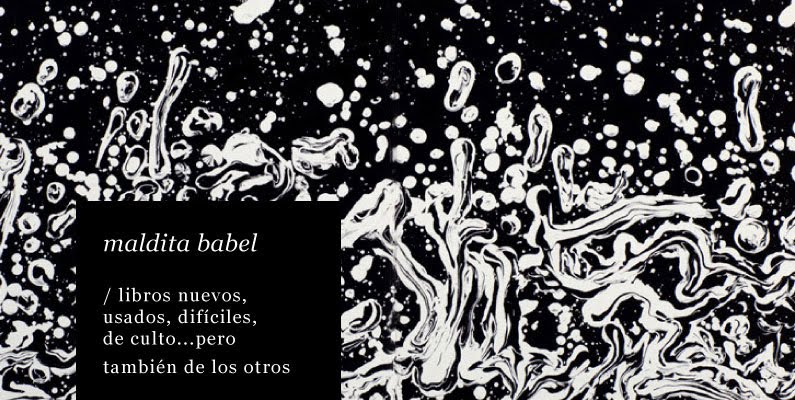A Spike Lee no le gustó
“Conduciendo a Miss Daisy” y consideraba el Óscar a mejor película que le
otorgó la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood como un premio a la imagen
del afroamericano pasivo y servil. Era todo lo contrario a “Haz lo correcto”,
el filme de Lee que también se había estrenado en 1989 planteando una mirada
mucho más compleja sobre los problemas raciales. A pesar de que había pasado
más de un siglo desde la abolición de la esclavitud, el stablishment todavía no
estaba preparado para aceptar la imagen del negro combativo, prefiriendo al
paciente sirviente por sobre los hombres de acción. Este último parecía
relegado al salvaje subgénero blaxploitation que había florecido en la
década del 70’ o a alguna aislada producción de temática social.
En cierta manera el
personaje interpretado por Morgan Freeman es una actualización del Tío Tom
descripto en la famosa novela de Harriett Beecher Stowe. Aunque el libro en un
primer momento fue saludado como uno de los primeros en apoyar la causa
abolicionista, estudios posteriores lo acusaron de popularizar varios
estereotipos negativos de la raza negra. En el cine y la literatura el
personaje de color muchas veces es retratado como un pintoresco acompañante
cómico del protagonista (“cómic relief”) o como portador de sabiduría y poderes
con los que ayudará a los personajes blancos (“magical negro”). Esta asignación
por parte del descendiente europeo de una característica exótica a las minorías
étnicas es una forma solapada de racismo. Lo curioso es que estas visiones
muchas veces son reproducidas por los artistas negros, produciéndose aquello
que Frantz Fanon llamaba “epidermización de la inferioridad”. Dicho de otro
modo, no hay mejor dominado que el que se ve a sí mismo a través de los ojos
del dominador.
La negritud – que muy tempranamente
manifestó su creatividad y orgullo en la música – tardó en adquirir identidad
dentro de la literatura. Si bien durante la esclavitud y los años posteriores a
la abolición existieron varios autores negros que se destacaron en el mundo de
las letras (especialmente haciendo poesía), recién hacia 1920 los escritores de
la comunidad empiezan a llamar la atención del público y de los críticos
blancos. El llamado “Renacimiento de Harlem” fue un momento único en el que la
literatura, el jazz y la pintura afroamericanos captaron la atención de todo el
mundo.
El poeta y novelista
Langston Hughes dejó constancia de aquel fenómeno en sus estupendas crónicas. “Durante
el apogeo de la Era de los Nuevos Negros y la invasión de Harlem por los
turistas, estaba de moda entre las personalidades del mundo intelectual y
social, tanto de Harlem como de la Ciudad Baja, asistir a los bailes y desde
los palcos contemplar la extraña multitud abigarrada en la pista de baile:
hombres con trajes flotantes, tocados con plumas, y mujeres con smoking y frac.
Aquello era como un desfile de moda para hombres. Se daban premios a los negros
y a los blancos más suntuosamente ataviados que, empolvados y pintados con
pelucas, se presentaban a disputar el premio” señala el autor. Aquella efervescencia
fue fundamental para abrir el camino que autores posteriores como James
Baldwin, William M. Kelley, Toni Morrison y Maya Angelou transitaron con popularidad.
En el resto del
continente el reconocimiento fue más dificultoso. Además del fuerte prejuicio
racial, una de las causas de que la literatura afro-latinoamericana tardara en
manifestarse está relacionado con la manera en la que esa herencia mejor se
manifestaba, que es la de la oralidad. Esas cadencias y formas musicales del habla afro
tardaron en encontrar a alguien que supiera hermanarlas con el español y
llevarlas al papel respetando su frescura. Fue el gran poeta cubano Nicolás
Guillén quien en “Sóngoro cosongo” (1931) supo
respetar esa tradición marcando un punto de inflexión en la literatura
de la región, hasta entonces de herencia mayoritariamente europea. Por otro
lado “Gobernantes del rocío” del haitiano Jacques Roumain (traducida al inglés
por el citado Hughes) es un buen ejemplo del mismo proceso en el plano
narrativo.
Viajando hacia el sur
de América nos encontramos con el difundido lugar común que afirma que en el Río de la
Plata la herencia africana casi ha desaparecido. Sin embargo palabras como
tango, milonga, mandinga, bochinche, ganga y mina viajaron desde Angola y el
Congo para formar parte de nuestras expresiones cotidianas. Por otra parte el pionero
del cine Manuel Romero, el gran guitarrista de jazz Oscar Alemán, el pianista
Horacio Salgán, el cómico Alfredo Barbieri y la escritora Griselda Gambaro son
algunos afro-descendientes que han enriquecido la cultura local, a pesar de que
los investigadores rara vez suelen señalar su origen.
“A los blancos los hizo Dios, a los mulatos San Pedro y a los negros los hizo el Diablo para tizón del infierno” afirmaba el protagonista del Martín Fierro hace casi 150 años. Luego de este corrido por la cultura afro del continente uno piensa que la connotación peyorativa que encierra este verso es bastante relativa. La verdad que este infierno está encantador.