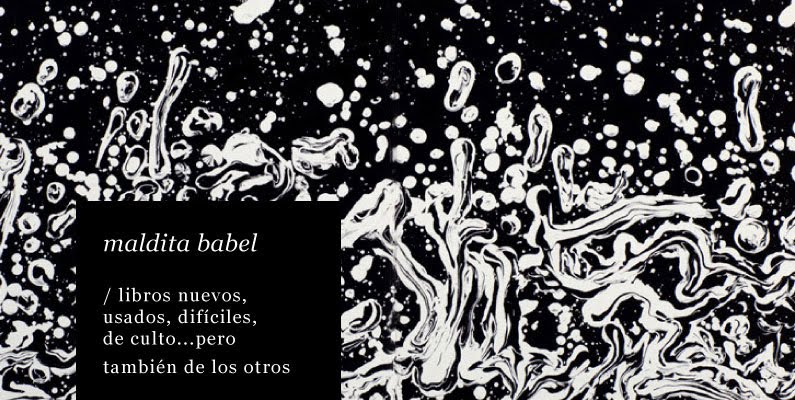Extraña situación la
que sufren las autoras latinoamericanas. Una serie de nombres copa las listas
de ventas cada vez que edita un nuevo libro, pero no parece haber un reconocimiento
profundo sobre las autoras clásicas que, mediante audacia y tenacidad,
enriquecieron la literatura en español de una manera radical. Isabel Allende,
Marcela Serrano, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Gioconda Belli y tantas
otras, cada una con sus defectos y virtudes, parecen ajustarse a cierto ideal de mujer contemporánea que muchos consideran superficial.
Extraña situación la
que sufren las autoras latinoamericanas. Una serie de nombres copa las listas
de ventas cada vez que edita un nuevo libro, pero no parece haber un reconocimiento
profundo sobre las autoras clásicas que, mediante audacia y tenacidad,
enriquecieron la literatura en español de una manera radical. Isabel Allende,
Marcela Serrano, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Gioconda Belli y tantas
otras, cada una con sus defectos y virtudes, parecen ajustarse a cierto ideal de mujer contemporánea que muchos consideran superficial.
Como bien lo señalara Alfonsina
Storni en el poema “Me quieres blanca”, las mujeres históricamente habían sido
relegadas a un papel segundario, mayoritariamente ornamental en lo social. Las
brillantes excepciones de Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla, Amalia Puga
de Lozada, Adela Zamudio e Isabel Prieto de Landázuri en el siglo XIX tardaron
décadas en ser consideradas como parte del canon. Todas ellas a su vez tenían
un antecedente en Sor Juana Inés de la Cruz, que aunque algunos estudiosos
ponen en duda el contenido feminista de su obra, desde su lugar de
religiosa supo producir una obra rica y compleja.
¿Cómo se pasó de
aquellos tiempos de soslayo a esta popularidad aplastante? La respuesta
no está tanto en la actitud militante de muchas escritoras, sino también en el
crecimiento de la economía de mercado. Así como ocurrió con otros sectores
relegados (tanto raciales como sexuales), el mundo de las letras empezó a aceptar
a las mujeres en la medida de que sus obras pudieron transformarse en
mercancías. Cuando esto ocurre inmediatamente aparece el
peligro del anquilosamiento, de la repetición de una fórmula que ante los ojos del
canon representa a “lo femenino”. Aquí es donde se tornan difusos los límites
entre la pasteurización en busca de los favores del público y la expresión
sincera y combativa.
 Como bien sostiene la
uruguaya Cristina Peri Rossi: “Yo no creo que el hecho de ser mujer determine
ni los temas ni la manera de escribir, o el hecho de ser hombre tampoco. Un
escritor tiene muchísimas veces la necesidad y las ganas de romper el
condicionante que es: si yo tengo el condicionante de ser mujer desde el punto
de vista biológico y genético para el resto de mis días, puedo vencer esa
limitación imaginariamente y a veces me pongo en la cabeza de un hombre”. Para
decirlo de una manera clara: los autores más valiosos son aquellos que
reaccionan contra de lo que se espera de ellos.
Como bien sostiene la
uruguaya Cristina Peri Rossi: “Yo no creo que el hecho de ser mujer determine
ni los temas ni la manera de escribir, o el hecho de ser hombre tampoco. Un
escritor tiene muchísimas veces la necesidad y las ganas de romper el
condicionante que es: si yo tengo el condicionante de ser mujer desde el punto
de vista biológico y genético para el resto de mis días, puedo vencer esa
limitación imaginariamente y a veces me pongo en la cabeza de un hombre”. Para
decirlo de una manera clara: los autores más valiosos son aquellos que
reaccionan contra de lo que se espera de ellos.
Más allá de los nombres
taquilleros existen autoras como Juana de Ibarbourou, Alejandra Pizarnik, Clarice
Lispector, Maria Luisa Bombal, Marosa di Giorgio, Silvina y Victoria Ocampo, entre
otras, que desestabilizan nuestro concepto de lo que se entiende por
“literatura femenina”. Como con toda etiqueta, lo mejor que se puede hacer con
ella es faltarle el respeto; y por suerte estas damas se encargan de ello.